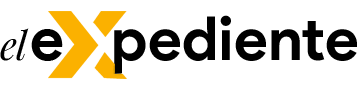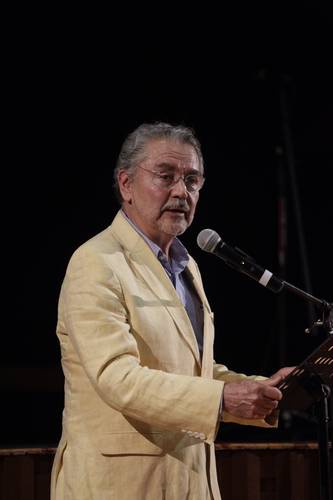Cómo enseñar derecho en los tiempos que corren
Por: Melissa Ayala
Hace unas semanas empezó el semestre en la mayoría de las universidades y me tocó sentarme, como cada inicio de semestre, a preparar mi curso. Organicé lecturas, revisé qué sentencias daría y qué artículos habría que leer. Pero había una pregunta que no me dejaba en paz, ¿qué significa enseñar derecho en este momento del país? No me refiero solo a cómo explicar teorías, tratados internacionales, o sentencias, sino a algo más de fondo, ¿qué debo transmitirles a mis alumnas y alumnos cuando afuera se discute si el derecho tiene todavía fuerza frente a la política, cuando parece que la ley se vuelve relativa dependiendo de quién gobierne?
La respuesta a esta interrogante es la misma razón por la cual el espacio universitario es irremplazable, porque ahí volvemos a los clásicos para recordar por qué nació el derecho y qué injusticias buscaba contener. Es el espacio donde se aprende a leer a quienes imaginaron otras formas de convivencia, a cuestionar las instituciones que heredamos y a preguntarnos si siguen respondiendo a la promesa de justicia. Una universidad viva no se conforma con transmitir técnicas; forma conciencia, conecta generaciones y enseña que el derecho solo tiene sentido si se entiende en su contexto y se discute críticamente.
Para Derrida, la universidad debía ser un lugar donde nada quedara fuera del escrutinio. Ni la democracia tal como la entendemos hoy, ni la crítica en su sentido clásico, ni siquiera la autoridad de la propia pregunta. Esa exigencia radical de cuestionar es lo que le da sentido a la enseñanza del derecho. Entonces, ¿por qué sigue importando estudiar derecho? Porque el derecho es todavía la lengua en la que se escriben nuestras libertades. No se trata solo de códigos y artículos, es la herramienta con la que se defienden derechos, se combate la violencia y se exige al Estado que cumpla con la razón por la que fue creado.
El reto es que las universidades no se encierren en sí mismas. No basta con enseñar cómo litigar; hay que enseñar para qué litigar. El derecho que se aprende en las aulas debe dialogar con la realidad política y social. Formar juristas técnicamente impecables, pero políticamente sordos sería un fracaso. Lo que necesitamos son abogadas y abogados que entiendan que la desigualdad estructural, la violencia y el desprecio a la protesta son problemas jurídicos tanto como sociales. Que sepan que la democracia no se agota en un proceso electoral y que los derechos humanos no son retórica, sino herramientas vivas para resistir y transformar.
Enseñar derecho en tiempos de incertidumbre exige reconocer que el salón de clases también es un espacio político. No para adoctrinar, sino para acompañar la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos. Para mostrar que la ley no siempre protege, que a veces excluye, pero que también puede abrir caminos. A mis alumnas y alumnos no quiero darles certezas prefabricadas. Prefiero darles preguntas: ¿cómo usar el derecho para resistir al poder? ¿cómo convertirlo en herramienta de igualdad? ¿cómo no perder de vista a las personas detrás de cada sentencia? Una formación jurídica que no se atreve a hacerse estas preguntas condena al derecho a la irrelevancia.
Si creemos que el derecho ya no importa, podemos resignarnos a que la política defina sola el futuro, sin contrapesos ni límites. Pero si todavía creemos en la justicia, entonces toda universidad debe enseñar derecho no solo desde la teoría sino también desde la práctica y la autocrítica. El inicio de este semestre me recordó que enseñar derecho no se reduce a enseñar frases en latín: es sembrar futuro. Porque cada alumna que sepa que la Constitución le pertenece, cada estudiante que descubra que el amparo es una forma de resistencia, cada generación que entienda que la justicia no es dádiva, sino conquista, es una semilla contra el cinismo. Y en tiempos en los que parece que todo está escrito de antemano, lo más urgente es enseñar que aún se puede reescribir.